



Desconocidas y Fascinantes: Mireille Havet con Paz Montalbán




Mireille Havet; La chica perdida del París Sáfico, con Paz Montalbán.
Si existiera una máquina del tiempo, hay un período histórico al que muchas lesbianas les gustaría viajar. Por supuesto, nos referimos al París de Entreguerras, los años que concentran la Belle Époque (finales del s. XIX, hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial 1914) y los Felices Años 20, hasta llegar al inicio de la devastadora Segunda Guerra Mundial (en el año 1939).
En esos años, quién sabe si durante la agitada vida nocturna de esta ciudad, nos habríamos fijado en un mujer solitaria, seductora, promiscua, vertiginosa, que lucía el pelo corto, de forma estrafalaria y que vestía trajes de hombre con corbata. Si entabláramos una charla con ella, no se nos escaparía que ese cuerpo menudo y frágil, encerraba un alma torturada, perdida y libre, enemiga de las máscaras, que vivía con desenfreno y sin complejos el lesbianismo, en las mismas entrañas del París sáfico.
Nos referimos a Mireille Havet, nacida el 4 de octubre de 1898 en Médan (Francia). Una estrella fugaz e incandescente por su corta y extremada vida.
Esta “chica rara”, era hija de Henri Havet, pintor post-impresionista, y de Léoncine Havet. Una pareja que formaba parte de la burguesía, cultivada, amante de los libros y de las artes, que se relacionaba con artistas, poetas, feministas e intelectuales. Su padre le transmitió el gusto estético simbolista y decadente, que fue una de sus grandes influencias como escritora. Mireille, además era una lectora precoz de Baudelaire, Pierre Louÿs, Renée Vivien, André Gide, Colette, Paul Claudel, Walt Whitman y Oscar Wilde (al que veneraba de forma especial).
Los padres de Mireille, tenían unos amigos, que resultaron clave para nuestra protagonista: Philippe et Hélène Berthelot, regentaban un destacable salón político-artístico, donde se relacionó con Guillaume Apollinaire, André Gide, Jean Cocteau y Colette. Gracias a esta última y al matrimonio Berthelot, conoció a Natalie Clifford Barney y frecuentó su célebre salón de la rue Jacob, así como el de Romaine Brooks. Asistió a ellos con fervor y con cinismo, ya que veía a esas americanas ricas que vivían abiertamente su lesbianismo en París como unas niñas de papá.
Guillaume Apollinaire, mentor y amigo suyo, le publicó en el año 1913, en su revista “Soirées de Paris”, unos poemas y un cuento, que fueron editados en 1917 con un prefacio de la escritora Colette. El poeta surrealista la apodó “la pequeña poeta”, hecho que la catapultó como una niña prodigio de la literatura.
A la temprana edad de 15 años Mireille pierde a su padre, según parece, a causa de un suicidio, lo que le provoca el primer desgarro emocional destacable. En 1918 sufre un nuevo golpe al perder a su amigo de infancia y protector, Apollinaire. Pese a tantas adversidades, publica en 1923 “Carnaval”, una novela que será aclamada por André Gide.
París celebra el Armisticio con júbilo, la gente sale a la calle mostrando su alegría, en contraposición con el sufrimiento terrible y la soledad de Mireille, que ha perdido el deseo, las ganas de vivir y de amar, a causa de la muerte de varios de sus amigos en la Primera Guerra Mundial.
A partir de entonces “la pequeña poeta” interrumpe sus estudios y escoge un modo de vida dedicado a los placeres terrenales, rechaza buscar trabajo para ayudar a su madre a sostener las necesidades de la familia, se deja mantener por sus amantes adineradas - tal y como confiesa en su Diario - mientras tiene una relación sentimental con su amiga Reine Bénard. Se convierte entonces en una chica perdida, que encarna la cara patética de los Felices Años 20, detesta su propia imagen de poeta prodigio, pero también la utiliza a su favor para flirtear en los salones parisinos, llenos de libertad y promiscuidad sexual.
En 1995 se descubre el Journal de Mireille Havet, que abarca los años 1913 a 1929. En este diario íntimo describe su sexualidad sin reparos y sin complejos, tal y como se desprende de él. Mireille estaba atrapada de forma tenaz por el deseo hacia las mujeres. Es la primera vez que una mujer sale del armario para expresar en palabras llenas de deseo su pasión lésbica, sin vergüenza, sin pena, sin traumas. Su relato es fruto de sus vivencias íntimas, no escribe para un hombre a para un público determinado, por esta razón no existe la autocensura o maneras subliminales para expresar su pasión y complacer a ese público destinatario.
Su Diario es como un lamento inacabable, lleno de un lirismo desolado, sustentado por el desarraigo de una joven mujer, en busca de lo absoluto por el laberinto de una infancia perdida. En él hay una mezcla de ingenuidad, madurez, romanticismo y cinismo.
Mireille Havet muere en 1932 a los 34 años, pobre y enferma de tuberculosis, en un sanatorio suizo situado en Montana, en donde estaba hospitalizada para una última cura de desintoxicación.
Esta chica perdida fue una oveja descarriada que quiso devorar el universo, pero la insatisfacción permanente e inconsolable, la condujeron a las drogas duras para poder evadirse de ella.
En 2009 la ciudad de París le dedicó una plaza con su nombre en el 11ème arrondissement.
Para saber más:
- “Mireille Havet. L’enfant terrible”, Emmanuelle Retaillaud-Bajac, ed. Grasset, París (2008).
- “Journal 1919-1924″, Editions Claire Paulhan, Paris (2003).
- “Journal 1924-1927″, Editions Claire Paulhan, Paris (2005).
- “Journal 1927-1928″, Editions Claire Paulhan, Paris (2010).



Desconocidas y Fascinantes: Djuna Barnes con Thais Morales.



Djuna Barnes, desamor en París con Thais Morales.
Como bien apunta Isabel Franc en la introducción de ‘El almanaque de las mujeres’, Djuna Barnes decía de sí misma que era “la escritora desconocida más famosa del mundo”. Es cierto. Djuna fue una figura clave en la literatura modernista del siglo XX y fue una de las protagonistas del París de los años 30.
Djuna Barnes nació en 1892 en una excéntrica familia en Cornwall-on-Hudson, en el estado de Nueva York. Su padre, Wald Barnes, fue un artista fracasado y, aunque estaba casado con Elizabeth Barnes, defendió a ultranza la poligamia. De hecho, cuando Djuna tenía cinco años la amante de su padre, Fanny Clark, se mudó a vivir con ellos.
Djuna nunca fue a la escuela. Su padre creía que la enseñanza pública era una influencia demasiado burguesa y, por tanto, innecesaria. El mismo Wald y también la abuela de Djuna, un personaje fundamental en su vida, Zadel Turner Barnes, escritora, periodista y sufragista, se encargaron de la educación de la joven.
En esa época, cuando tenía 16 años, Djuna vivió una experiencia traumática. Todos los indicios apuntan a que fue violada por un vecino con el consentimiento de su padre o por su propio padre. A este trauma se refirió en su primera novela, ‘Ryder’, y también en su última obra, ‘Antífona’. Como le decía su amiga, la escritora Emily Coleman: “Das belleza al horror, ese es tu mayor talento”.A partir de esta premisa, Djuna logró convertir en arte cada uno de sus sentimientos oscuros: carencias afectivas, la sensación de abandono, la violación y hasta el incesto.
Todas estas sombras están en sus libros y aparecen una y otra vez en su vida. En su búsqueda del amor, Djuna reconoció sus grandes carencias al decir: “Podría ser cualquier cosa. Si me amara un caballo, incluso sería eso”.
Cuando tenía 20 años empezó a trabajar como periodista en Nueva York, escribiendo para el Brooklyn Journal bajo el seudónimo de Lydia Steptoe. En 1915 publicó su primer libro de poemas, ‘El libro de las mujeres repulsivas’, y empezó a colaborar en revistas como Vanity Fair y The New Yorker.
En 1919 Djuna decidió irse a París, comenzando una etapa de viajes –geográficos y literarios- que acabaría con su exilio del mundo, voluntario y buscado, durante los últimos cuarenta años de su vida en su casa de Patchin Place, en Nueva York.
Su primera noche en París la pasó en el Hotel d’Anglaterre, el mismo en el que conoció en 1921 a su gran amor, la escultora Thelma Woods, y lugar al que regresó ocho años después de su primer encuentro con la artista para llorar y beber cuando Thelma la abandonó. En la capital francesa, Djuna entró a formar parte del famoso y celebérrimo círculo de la Amazona, Natalie Barney, que alardeaba de haber sido amante de la Barnes, a pesar de que ésta última siempre lo negó. No obstante, en su testamento, la Amazona le dejó a Djuna, que le sobrevivió diez años, una renta anual.
En el salón literario de Natalie, en la Rue Jacob, Djuna tomaba notas y apuntes de todas las mujeres, artistas, literatas, pintoras, bon vivants, jet set y travestidas que entraban y salíande la casa, y con aquellos esbozos en mente escribió en 1928 una de sus obras más importantes y destacadas: ‘El almanaque de las mujeres’, un libreto underground, escrito en inglés isabelino, que inmortalizó a las lesbianas de la Rive Gauche. En esta obra, aparece Natalie convertida en Evangeline Musset, una insaciable conquistadora que muere a los 99 años causando estupor entre sus seguidoras. Transgresora, precursora y osada a la vez, Djuna escribe que tras enterarse de la muerte de Evangeline, cuarenta mujeres se afeitaron la cabeza y tras un rito funerario que duró varios días, quemaron su cuerpo, excepto la lengua, que trasladaron en una urna al Templo del Amor, es decir el Templo de la Amistad de Natalie, en la Rue Jacob. Figuran también en esta obra Dolly Wilde, como Doll Furious (Muñeca salvaje), Janet Flanner y su amante Solita Solano, como Nip y Tuck; Romaine Brooks, como Cynic Sal, y Radclyffe Hall y su compañera Una Trowbridge, como Lady Buck and Balck (Salto y Brinco) y lady Tilly Tweed and Blood (Lady Tweed y sangre).
El mismo año, Djuna publicó en Estados Unidos su primera novela, ‘Ryder’, un best-seller que, a diferencia de ‘El almanaque de las mujeres’ iba destinado a un público heterosexual y en el que,como hemos dicho, trataba de forma indirecta el tema de la violación. Después publicó más libros, entre ellos un libro de relatos, ‘A night among the horses’, pero, sin duda la obra maestra de Djuna Barnes, aquella que inevitablemente va unida a su nombre es ‘El bosque de la noche’, que acabó de escribir en 1936. Esta obra, una de las más importantes de la literatura norteamericana, relata el atormentado amor de Nora Flood, una pintora, y la amoral Robin Vote.
El objetivo fundamental de Djuna al escribir ‘El bosque de la noche’ fue aceptar la pérdida de Thelma, que la dejó por otra mujer, Henriette McCrea Metcalf. El título de esta obra en inglés, ‘Nightwood’, contiene el apellido de Thelma (Wood) y sus protagonistas están basadas en ella misma (que es Nora Flood) y en Thelma (Robin, que es, como la escultora, una mujer alta, guapa, de gran atractivo sexual y que bebía mucho). En un momento del texto, Nora describe su propio lesbianismo de la siguiente manera: “Un hombre es otra persona, una mujer, en cambio, eres tú; cuando la besas a ella es tu boca la que estás besando”.
La historia de amor destructivo en la que se basa la novela comenzó en la vida real en 1921. Djuna tenía 29 años; Thelma, de 19, vivía entonces con la fotógrafa Berenice Abbott y quería ser escultora. Cuando se separaron en 1929, tras una relación llena de altibajos y conflictos, el dolor de Djuna Barnes dio como fruto su obra maestra, un recorrido por la parte oscura del alma humana, por la cara salvaje del amor. De nuevo la frase de su amiga Emily Coleman, se cumple a la perfección. Y a esta frase se le une la que dijo a propia autora respecto a la literatura como reflejo de la vida y, sobre todo, de las emociones: “No concibo la idea de dedicar años a escribir novelas, cosas inventadas totalmente y sin ninguna base emocional”. Ella expresaba su vida a través de su escritura.
Nunca volvió a escribir una obra tan poderosa como aquélla, y se justificaba diciendo que ‘El bosque de la noche’ había agotado su energía creativa. Empezó a beber y tuvo que ser hospitalizada varias veces en Nueva York, Paris y Londres. Regresó a Estados Unidos con el estallido de la II Guerra Mundial y vivió sola, en Patchin Place, en el Greenwich, los siguientes cuarenta años, hasta su muerte en 1982.
PARA ACABAR, UNA RECOMENDACIÓN
Si vais a ir a París en vacaciones no dejéis de visitar el hotel Recamier. ¿Que por qué?
Pues porque en él está situada parte de la acción de ‘El bosque de la noche’, y porque, como la propia autora le explicó a su amiga Emily Coleman, el 3 de marzo de 1939: “Quiero vivir en el hotel Recamier, donde vivía Robin en la novela, aunque en la vida real Thelma nunca puso un pie allí. Ahora paseo por la plaza de Saint Sulpice porque es uno de los escenarios del libro, como si mi vida hubiera estado realmente allí. Amo lo que inventé tanto como lo que me dio el destino y eso supone un gran peligro para el escritor; tal vez amo más mi invención porque así podré dejar a un lado a Thelma, porque ella ya no es Robin”.
OBRA DE DJUNA BARNES EN CASTELLANO
El bosque de la noche. Booket
La pasión y otros relatos. Plaza &Janés
Perfiles. Anagrama
El vertedero. Plaza & Janés
Humo. Anagrama
El almanaque de las mujeres. Egales (con introducción de Isabel Franc)
Djuna Barnes. Phillip Herring. Circe. 1997
WEBS DE DJUNA
www.queertheory.com/histories/bisexuals/bisexuals_djuna (inglés)
www.studiocleo.com/librarie/barnes/djunabarnes.html (inglés)



Desconocidas y Fascinantes: Alberta Hunter con Isabel Franc.



Alberta Hunter: un diamante del blues con Isabel Franc.
Una voz desgarrada y profunda, una capacidad de comunicación y una forma de contar historias que —se dice— no fue capaz de captar ninguna grabación. La fuerza, la sutileza y la energía de este diamante del blues solo se podían apreciar en el directo. Hablamos de Alberta Hunter.
Nació en Memphis en 1895. Su padre abandonó a la familia cuando ella era pequeña y su madre tuvo que trabajar como sirvienta en una casa de prostitución; volvió a casarse, pero Alberta no se sentía a gusto con la nueva situación familiar y con solo 12 años se fue a Chicago con la intención de convertirse en cantante de blues. Los inicios fueron difíciles. Trabajó en un burdel frecuentado por gánsters proxenetas y delincuentes. De hecho, el local se cerró en 1913 tras un tiroteo. Fue a trabajar a otro club nocturno de la ciudad y logró ahorrar suficiente dinero para llevar a su madre a Chicago. Alberta Hunter estuvo casada pero su matrimonio no llegó a consumarse, según decía, porque no quería tener relaciones sexuales en la misma casa donde vivía su madre. Conoció a Lottie Taylor, sobrina de la cantante Bert Williams, se convirtieron en amantes y fueron pareja durante muchos años.
Alberta trasladó su actividad a un local llamado Café Elite y allí actuó con el pianista Tony Jackson, que era abiertamente gay. Ella popularizó algunas de sus canciones incluida una famosa “Pretty Baby” que Jackson escribió para su novio. Juntos obtuvieron mucho éxito y Alberta empezó a cantar en clubs exclusivos para blancos. Fue la primera cantante afroamericana que actuó acompañada de una orquesta de músicos blancos. Pero, al finalizar sus actuaciones, acudía a los locales afroamericanos para interpretar aquellas canciones que no podía cantar en los clubs para blancos.
Chicago en los años 20 no era el lugar más tranquilo de la tierra, ni el más seguro por lo que Alberta se trasladó a Nueva York, justo después de que asesinaran a tiros y en plena actuación al pianista que la acompañaba. Allí actuó junto a grandes figuras como Louis Armstrong, Sydney Bechet o Clarence Williams, pero la fama la hizo esclava de las discográficas por lo que decidió grabar con diversos pseudónimos para aumentar sus ingresos, ya que ser lesbiana y afroamericana no era nada fácil en su época (ni en la nuestra) el más usado Josephine Beatty, nombre de su hermana fallecida.
En 1927 realizó una gira por Europa. El éxito y el calor del público fueron tales, que la invitaron a quedarse hasta que la presión del nazismo y el fascismo crecientes y posteriormente la II Guerra Mundial la empujaron a regresar a los EEUU en 1938. Durante la gran guerra colaboró con el ejército aliado dando conciertos para las tropas por todo el mundo.
Al morir su madre en 1956, decidió cambiar de vida. Abandonó la carrera musical, hizo un curso de enfermería y estuvo trabajando en un hospital de N.Y hasta su jubilación. Y entonces, en la década de los 60, volvió a los escenarios, a las grabaciones y a las giras. De este modo, durante los años 70 y 80 su fama volvió a crecer y fue reconocida internacionalmente. Y siguió cantando en el Cookery Club hasta días antes de su muerte a los 89 años.
Algunas de sus canciones eran socarronas y picantes aunque siempre dentro de unos cánones “ortodoxos”. Un ejemplo es My handy man (Mi hombre práctico) en cuya letra encontramos estrofas como estas:
(Mi hombre) sacude mis cenizas, engrasa mi plancha, hace mi mantequilla, acaricia mi violín. Cuando mi horno se calienta demasiado, allí está él para apagar mi calentura ¡Mi hombre es un hombre tan práctico!
Para saber más:
Su vida ha sido reflejada en el documental Alberta Hunter: My Castle’s Rockin’ de Stuart Goldman, 1988.
En Internet: Biografía en inglés
http://www.redhotjazz.com/Hunter.html
http://www.answers.com/topic/alberta-hunter#ixzz1cTNl4KEU
Blog en catalán y castellano http://revoltaalfrenopatic.blogspot.com/2011/07/las-perlas-musicales-de-youtube_22.html



Desconocidas y Fascinantes: Alla Nazimova, con Isabel Franc.
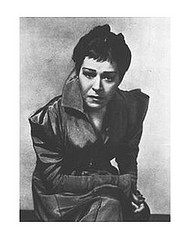

Alla Nazimova-De patito feo a cisne de la escena, con Isabel Franc.
De pequeña la apodaban “el oso” y “el barril” por su físico poco agraciado; era regordeta y de aspecto viril. Con el tiempo, Alla Nazimova transformó su rostro y su figura hasta conseguir que su largo cuello, sus ojos violetas y su voz de arpa irradiaran una fascinación irresistible.
Mariam Edez Adelaida Leventon nació en Yalta en 1879 en una caótica familia judía. A su madre le gustaba llamarla “Alla”, de ahí tomó su nombre artístico al que añadió Nazimova por un personaje literario (la heroína de la novela rusa Niños de las calles). Su infancia transcurrió en un ambiente de violencia. Cuando sus padres se divorciaron fue entregada a una familia Suiza y allí empezó a mostrar sus inquietudes artísticas. Tomó lecciones de violín, aprendió francés y alemán, pero tuvo que soportar las violaciones continuas de uno de sus hermanos. Posteriormente, su padre volvió a casarse y la llevó a Rusia donde recibió también el maltrato de su madrastra, que no soportaba su aspecto masculino.
A los 16 años estudió en el Teatro de Arte de Moscú bajo la dirección de Stanislavsky. Alla se había convertido ya en una joven estilizada y atractiva. Para pagarse los estudios se prostituía en las calles. Una noche vio a unas mujeres que lanzaban octavillas reclamando el sufragio universal. Ese fue su primer contacto con el movimiento feminista; asistió a algunos mítines y conoció a las que luego serían referentes del feminismo y el socialismo.
Decepcionada con Stanislavsky, que se había vuelto conservador, abandonó el Teatro del Arte. Por aquella época se casó con un estudiante llamado Sergei Golovin, para ocultar su apellido judío. Un año después, se incorporó a una compañía con la que hizo una gira por Europa y allí empezó a forjarse su fama como actriz.
En 1905 un grupo de actrices británicas organizó una obra benéfica para costear el traslado de la compañía de Alla a Nueva York. Sus interpretaciones de obras de Chéjov y de Ibsen fueron muy alabadas por la crítica estadounidense. Y el número de amistades feministas influyentes iba aumentando, sopranos, periodistas dos primas de Theodore Roosvelt, actrices, empresarias, etc. La traductora y manager de la compañía era Emma Goldman, una anarquista ruso-judía entusiasmada con Alla que, gracias a sus contactos con la prensa neoyorquina, consiguió convertirla en una auténtica estrella. Ambas iniciaron una relación amorosa, que años más tarde rompió Emma debido a las numerosas infidelidades de Alla con otras mujeres, entre ellas la famosa guionista Mercedes De Acosta.
Como actriz, Alla se estaba convirtiendo en un mito se dice que la rodeaba “una aureola fantasmagórica, revestida de noche y humo, se la veía en todas partes y no estaba en ninguna, como una diosa pagana.”
En 1906 firmó contrato con el productor Henry Millar y debutó en Brodway con gran éxito de crítica y público. Su popularidad se mantuvo durante años y siguió brillando en Broadway, pero Nazimova se dio cuenta pronto de la hipocresía estadounidense: se hablaba de libertad pero su sexualidad no era aceptada.
En 1917, firmó un contrato con la Metro en el que tenía derecho a elegir guión, protagonista masculino y director. En más de una ocasión impuso a dos amigas lesbianas como guionista y la bailarina y a una de sus amantes, en la dirección o en los decorados.
Su éxito le proporcionó notables ingresos con los que se compró una mansión de estilo español a la que llamaba “El jardín de Alla”; 14.000 metros cuadrados en un camino de tierra que, con el tiempo, se convertiría en el famoso Sunset Boulevard. Allí se reunía la elite de Hollywood y se celebraban fiestas donde el alcohol (ilegal a partir de 1919 por la “Ley Seca”), las drogas y las orgías lésbicas entre actrices estaban aseguradas.
Alla produjo y dirigió la película Afrodita, basada en la novela de Pierre Louys en la que se trataba abiertamente el sexo y las relaciones entre mujeres. Pero la censura prohibió el film y mandó destruir todas las copias haciendo que esta obra se perdiera para siempre.
Sus ideas revolucionarias y sus relaciones hicieron que su nombre se asociara al comunismo y al lesbianismo en un país donde la represión se acentuaba hasta el punto de encarcelar a actrices lesbianas en plena actuación. Para dar apariencia de normalidad a su vida organizó un “matrimonio blanco”, pero aún así, ningún estudio quiso financiar un film con ella, por lo que en 1923, escribió, produjo, dirigió y protagonizó una Salomé demasiado vanguardista y solo apta para una minoría culta. En la obra, las interpretaciones eran coreografiadas como una pantomima ralentizada (una formula que repetiría Lindsay Kemp 50 años más tarde en Flowers). No fue aceptada por el público estadounidense y la carrera cinematográfica de Nazimova se vino abajo. Tuvo que vender su mansión y viajó a París donde trabó amistad con Dolly Wilde. Su deseo habría sido quedarse en Europa pero solo podía aceptar papeles de extranjera.
Vivió sus últimos años junto a su compañera Doodie, interpretando pequeños papeles de anciana. Murió en California en 1945. Está enterrada en el cementerio Forest Lawn Cypress. En la lápida solo pone Nazimova y en su tumba nunca faltan violetas.
Para saber más: No nos consta que existan biografías en castellano. Información en:
Artículo en Internet:
Alla Nazimova: El áspid lésbico de Stanislavsky
http://www.pseudoghetto.com/allanazimovaaspidlesbico.htm
Nazimova la actriz más grande del mundo
http://mujeres-riot.webcindario.com/Alla_Nazimova.htm
En inglés tenéis: Alla Nazimova, My Aunt, Tragedienne: A Personal Memoir, de Lucy Olga Lewton. Minuteman Press, 1988; y Nazimova: A Biography de Gavin Lambert, Knopf, 1997.
Si queréis revisar la película Salomé, se puede comprar por Internet




Desconocidas y Fascinantes: Anne Lister, con Thais Morales.

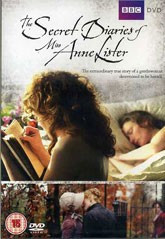
ANNE LISTER, una precursora en el siglo XIX , con Thais Morales.
Antes de que KD Lang se dejase afeitar por Cindy Crawford en una legendaria portada del Vanity Fair; antes de que Madonna y Annie Lennox jugasen a la androginia musical; antes de que la escritora Virginia Woolf crease a Orlando, ese personaje drag de la historia de la literatura británica, antes de todo eso, existió en Inglaterra la primera lesbiana de la historia moderna: Anne Lister de Halifax.
Y para dejar constancia de esa existencia, en la biblioteca central de Halifax, en el condado de West Yorkshire, existen 27 volúmenes (en total 6.600 páginas) que conforman una ingente obra testimonial: los diarios de Anne Lister.
Una sexta parte de esos diarios, es decir, unas 1.000 páginas, fueron escritas a partir de un código secreto, en el que se mezclan las letras del alfabeto griego antiguo y símbolos algebraicos. ¿Por qué un código secreto en medio de unos diarios? Porque en esas páginas se explican con todo lujo de detalles las relaciones románticas y sexuales de Anne. Que fue una audaz terrateniente, una intrépida escaladora y una gran amante de mujeres.
El gran qué de estos diarios es que suponen un testimonio en primera persona de la experiencia de una lesbiana butch de principios de siglo XIX. Anne Lister convivió con la diferecia (a veces la confundían con un hombre) desde que era joven. Sin embargo, a pesar del aislamiento que a veces supuso su rareza, ni una sola vez en los diarios expresa la duda o el sentimiento de culpa por su atracción hacia otras mujeres. Anne reconocía que sí, tenía una “rareza”, pero como ella creía que esta singularidad había sido creada por Dios, no veía ningún cnflicto entre su diferencia y sus creencias cristianas. Ahí radica su modernidad.
Anne fue hija del hacendado y excapitán del ejército Jeremy Lister y, como en el casod e Radclyffe Hall, la autora de ‘El pozo de la soledad’, prefería montar a caballo y practicar tiro en lugar de dedicarse a las tareas domésticas propias de las mujeres.
Nacida en 1791, intrépida viajera y aventurera (fue la primera persona en ascender al Vignemale, la gran montaña del Pirineo francés, en 1838), escritora y heredera de una gran fortuna, Anne siempre supo que era diferente. Aunque no usaba la palabra lesbiana, a los 30 años escribió: “Amo y sólo amo al sexo más hermoso y, así, siendo amada por ellas mi corazón se rebela contra cualquier otro amor que no sea el suyo”.
Precursora por plantearse una forma de matrimonio homosexual, por reflexionar acerca de su propia identidad y vestirse de hombre (en Halifax era conocida como Gentleman Jack) también se avanzó a otras tendencias: de haber vivido en 1950 habría sido una auténtica stone-butch. Y es que no le gustaba demasiado que le hicieran el amor. “Eso me hace demasiado mujer”, decía.
Sus diarios, escritos en un código secreto, fueron descifrados en 1988 y en sus páginas se descubre un registro exacto de su vida cotidiana, sus negocios, sus estudios (llegó a estudiar anatomía en busca de una explicación a su rareza sin hallar nada “externo” que la explicara) y, lo más importante de su vida sexual. alifaxHalifax.
Gracias a sus diarios sabemos que las lesbianas del siglo XVIII y XIX no se ceñían de forma inequívoca al modelo de “amistad romántica”. De hecho en sus escritos, se describen muy bien lo que ella llama “besos”, y que se refieren a los “orgasmos”, así como otras prácticas sexuales. “Pronto (Mrs. Barlow) se acerca a mí y puedo acariciarle el sexo más fácilmente”, escribe Anne en una entrada de sus diarios.
La lista de amantes de Anne Lister es larga. La primera fue Eliza Raine, la hija de un cirujano de la Compañía de las Indias a la que conoció en el internado de Manor School. Según los diarios de Anne Lister, las adolescentes exploraron su sexualidad, se ‘casaron’ e intercambiaron anillos y votos. Cuando las autoridades del colegio pasaron de la sospecha a la certeza sobre la naturaleza de esa amistad, ambas fueron expulsadas y la relación no prosperó.
Hacia 1813 Anne heredó la propiedad de Shibbden Hall y seguía buscando una pareja con la que compartir su vida. Pero, ¿dónde encontrarla? Curiosamente, la iglesia, centro de reunión social en cualquier condado como Dios manda, se convirtió en uno de los lugares preferidos de Anne para esta tarea. En sus diarios detalla las tácticas para conocer damas en las iglesias y explica cómo las invitaba a tomar el té, los paseos por el bosque con sus candidatas… y todo el proceso del cortejo. Casi un manual de autoayuda para ligar en el siglo XIX.
Así, Anne conoció a Isabella Norcliffe (a la que llama Tib en los diarios), una mujer seis años mayor que ella y responsable de que ésta conociera al gran amor de su vida, Mariana Lawton en 1812.
Anne y Mariana, que sellaron su amor con sendos anillos, no se separarían hasta casi veinte años más tarde, después de que Marianne se hubiera casado con Charles Lawton rompiéndole el a Lister corazón. “Se ha casado por un coche de caballos y una pensión de viudedad”, se lamentó Anne en sus diarios Mantuvieron, no obstante, una relación clandestina durante varios años hasta que Anne, cansada de la situación se fue a París.
En 1832, regresó a Shibden Hall. Consciente de lo que ella llamaba “mi rareza”, escribió en sus diarios: “Estoy unida a mi propia gente, ellos están acostumbrados a mis rarezas, son amables y civilizados conmigo…”. Entonces conoció a Ann Walker, que fue como su esposa: “Miss W me ha dicho que si accedía a mis deseos otra vez eso debería significar un compromiso. Debería ser lo mismo que un matrimonio. No puso objeción a mi propuesta: le pedí que declarara sobre la Biblia y que aceptara sellar el sacramento conmigo en Shibden o en la iglesia de Lightcliffe”.
Con ella comenzó en 1839 su último viaje, a Rusia, donde moriría por culpa de unas fiebres en 1840. Seis meses le costó a su mujer lograr regresar a Inglaterra con el cadáver de Lister, que finalmente fue enterrado en la iglesia del condado de Halifax, el 29 de abril de 1841.
BIBLIOGRAFÍA
‘I Know My Own Heart: The Diaries of Anne Lister 1791–1840′, Hele Whitebread, Virago, 1988
‘Presenting the Past: Anne Lister of Halifax, 1791–1840′, Jill Liddington. Pennine Pens, 1994
‘Anne Lister, The First Modern Lesbian’, Ric Norton, August 2003, http://rictornorton.co.uk/lister.htm
Para saber más:
“La doncella quiso ser marinero. Travestismo femenino en Europa (siglos XVII-XVIII)” , Rudolf M. Dekker y Lotte van de Pol. Editorial Siglo XXI



Desconocidas y Fascinantes: Hiratsuka Raicho y Kokichi Etsudo con Thais Morales.



El proceso de invisibilización de Hiratsuka Raicho y Kokichi Etsudo con Thais Morales.
Hoy seguiré con otra pareja de japonesas cuya historia no tiene, como en el caso de Yoshiya Nobuko y Chiyo Monma un final lesbiano y feliz. Es la otra cara de la moneda y, lamentablemente, más habitual en el Japón de principios del siglo XX. Y es, además, un claro ejemplo del proceso de invisibilización al que a veces se ven sometidas las lesbianas.
Las desconocidas y fascinantes de esta semana son Hiratsuka Raicho, una de las fundadoras del movimiento feminista japonés, y la artista Kokichi Otake.
Hiratsuka Raicho nació en 1886 y murió en 1971 y, además de fundar con otras colaboradoras el movimiento de derechos de las mujeres, fue autora de la novela ‘Al principio las mujeres eran el sol’ (una referencia al mito sintoísta de la creación), considerada el primer texto del feminismo japonés.
Hiratsuka estudió en una de las primeras universidades para mujeres de Japón, pero pronto se decepcionó al ver que el programa de estudios estaba orientado, como todo lo relacionado con la mujer en Japón, a convertirla en una ama de casa, madre y esposa perfecta. Así que Hiratsuka insistió en su formación autodidacta, estudió Zen y filosofía mientras la idea históricamente arraigada en Japón de la inferioridad social de la mujer le provocaba un malestar cada vez mayor. En 1920, a raíz de una investigación sobre las condiciones de las trabajadoras en las fábricas textiles de Nagoya, Hiratsuka abandonó la vida teórica y pasó a la acción fundando la Asociación de las Nuevas Mujeres. Gracias a los esfuerzos de este grupo de mujeres el Artículo 5 de las Normas de Seguridad de la Policía que, desde 1900 había prohibido a las mujeres unirse a organizaciones políticas o incluso asistir a mítines, fue derogada en el año 1922.
Hiratsuka empezó a publicar en 1911, con cuatro compañeras de la universidad, la revista Seito, que significa Media azul, con la finalidad de “provocar el despertar y mostrar el talento individual de las mujeres “. Esta revista de arte y literatura fue pionera en el campo de los derechos de la mujer japonesa moderna y su primer número comenzaba con la frase: “Al principio las mujeres eran el sol”.
Seis meses después de que se estrenara la revista, Hiratsuka conoció a Kokichi Otake, una artista que había nacido en 1893 y que era la hija mayor de Otake Etsudo, un gran maestro de la pintura japonesa. Sin un heredero varón, Etsudo convirtió a Kokichi (apodo masculino que se puso ella misma y que significa púrpura, su color preferido) en el hijo varón que nunca tuvo, la persona destinada a tomar su relevo en el mundo del arte y a perpetuar el nombre de la familia. Y ello a pesar de que su madre, descendiente de una familia de samuráis, intentó inculcarle a su hija los valores tradicionales de la feminidad.
Kokichi e Hiratsuka se conocieron el 19 de febrero de 1912. Raicho tenía 26 años y Kokichi, 19.
El impacto de aquel encuentro quedó reflejado en la novela de Raicho, ‘Al principio las mujeres eran el sol’: “Totalmente vestida de hombre, Kokichi, cortando el aire mientras camina, diciendo lo que quiere decir, riéndose y cantando en voz alta, representa una imagen absoluta y verdaderamente libre y placentera. El sentimiento de alguien que es libre desde su nacimiento. Sólo mirarla es un placer”, escribió Hiratsuka Raicho sobre su primer encuentro. Fue un flechazo y Raicho empezó a llamar a Kokichi ‘mi chico’.
Kokichi, por su parte, escribió acerca de su relación con Hiratsuka en los siguientes términos: “Mi corazón ha sido sacudido por esta mujer. Me siento como su prisionero. Incluso si ello significara convertirme en su esclavo o sacrificarme, lo haría feliz mientras supiera que nunca dejaré de recibir sus besos y sus abrazos”. El resto de colaboradoras de la revista Seito conocían aquella relación y la aceptaban sin ningún problema o prejuicio. De hecho en aquella época los flirteos entre chicas y los lazos románticos entre mujeres eran habituales en Japón. Prueba de ello lo era la cantidad de novelas del género Skurasu Esu -que capitaneó nuestra D& F de hace unas semanas, Yoshiya Nobuko-, que se publicaba.
Kokichi, profundamente fascinada por Reicho, se hizo cargo del diseño de las portadas de la revista Seito. La portada del número 4, de abril de 1912, reproducía un jarrón de madera diseñado por ella. Un sol negro de gran tamaño se elevaba por encima de aquel objeto con la inscripción Blue Stocking, en inglés. En el lenguaje de la crítica de arte, un jarrón negro simboliza los órganos sexuales de la mujer. Y aquella portada representaba el control de la propia sexualidad por parte de las mujeres, un concepto que no se desarrolló hasta los años 70, sesenta años después de que Kokichi diseñara la portada del jarrón negro. Por desgracia, en las primeras décadas del siglo XX en Japón nadie entendió que Kokichi fuese una pionera.
En aquella sociedad casi feudal la independencia de Kokichi llamó demasiado la atención en sentido negativo y provocó que ella y las mujeres de la revista fuesen víctimas de ataques por sus posturas feministas.
La historia de Kokichi y Hiratsuka acabó en el verano de 1912, porque Hiratsuka se sentía agobiada por las demandas afectivas de Kokichi y dudaba de los sentimientos de alguien que se podía enamorar tan rápidamente. “Deseo abrazarte y besarte pero más que eso deseo la soledad”. No obstante, las dos siguieron siendo amigas, aunque el proceso de invisibilización de las dos mujeres había empezado e iba a ser inexorable.
Una vez, Kokichi y unas amigas entraron en un bar del distrito de Yoshiwara, bebieron y se dejaron entretener por varias geishas en privado, algo reservado exclusivamente a los hombres, causando un gran escándalo que apareció documentado al día siguiente en los diarios. Las críticas a las llamadas ‘nuevas mujeres’ empezaron a surgir desde todos los sectores sociales de Japón.
La sede de la revista Seito fue víctima de ataques y sus colaboradoras recibieron amenazas de muerte. Sin embargo, contra más escribía la prensa acerca de ‘las nuevas mujeres’ más popular se volvía esta etiqueta y mayor número de mujeres se escondían de sus familias para leer en secreto la revista Seito.
En medio de esta tormenta mediática, Raicho conoció a Okumura Takeshi, un hombre más joven que ella, que le sirvió para cambiar la naturaleza de su relación con Kokichi. Fue el fin de esta última que, destrozada por esa circunstancia que significaba un punto de no retorno en su relación con Hiratsuka, abandonó el apodo masculino que utilizaba (Kokichi, púrpura) y, siguiendo las tradiciones de su familia, se casó en octubre de 1914 con el ceramista Kenkichi Tomimoto y pasó a llamarse Kazue Tomimoto. Invisibilizó hasta su nombre.
La invisibilización como consecuencia de una opción individual, sí, pero hay dos aspectos más acerca de esta invisibilización que no tienen que ver con la decisión personal y casi diría yo visceral que tomó Kokichi.
Y se trata de aspectos que tienen que ver con los prejuicios.
Que los estudiosos hayan ignorado la relación lésbica entre Raicho y Kokichi se debe a que la primera la obvió en sus escritos biográficos llegando incluso a renegar de ella. La fuente principal de esta historia queda pues anulada.
“Es verdad que la excéntrica Kokichi Otake estaba obsesionada conmigo. Si se mira desde la perspectiva homosexual, es como si ella estuviera enamorada de mí. En cuanto a mí, aunque puedo haberme sentido atraída por su encanto, los sentimientos que sentía por ella no eran homosexuales.
Aunque el impacto de este encuentro no fue insignificante, no era un amor homosexual, como evidencia la forma en que Okumura llegó a mi vida robándome el corazón”, escribió Raicho invisibilizando de un plumazo, nunca mejor dicho, aquella relación lésbica.
En segundo lugar el proceso arqueológico para recuperar esta historia de mujeres se hace difícil porque fruto de la sociedad de la época, el feminismo japonés ignoró entonces -y sigue ignorando ahora- los aspectos políticos de la vida de Kokichi considerando que las relaciones entre mujeres eran simples pasatiempos de chicas jóvenes sin mayor trascendencia ni afectiva, ni emocional ni social ni política.
Sin embargo, podemos concluir en vista de lo que os acabo de explicar que, a pesar de los esfuerzos de Raicho y de un sector del feminismo japonés por hacer desaparecer del todo esa relación, la historia entre ella y Kokichi permanece imborrable en la historia de las mujeres japonesas.
Parasaber más:
“Love Upon the Chopping Board”, de Marou Izumo y Claire Maree. Spinifex Publishers
“In the beginning woman was the sun: autobiographies of modern Japanese women writers”, de Livia Monnet (se puede descargar en internet, aunque pagando un precio elevado)



Desconocidas y Fascinantes: Irene Polo, con Isabel Franc y Kika Fumero.
 Desconocidas y Fascinantes: Irene Polo, con Isabel Franc y Kika Fumero. [ 13:13 ] Play Now | Play in Popup | Download (60)
Desconocidas y Fascinantes: Irene Polo, con Isabel Franc y Kika Fumero. [ 13:13 ] Play Now | Play in Popup | Download (60)

Irene Polo: En el lugar de los hechos o razón versus corazón : Isabel Franc y Kika Fumero
Antoine de Saint-Exupéry podría haberse basado en ella para crear El Principito, ya que Irene se caracterizaba por una curiosidad innata que movía montañas y por un corazón justo, sano y enorme que sólo un niño, como el Principito, podría poseer.
Desde muy joven tuvo que trabajar para mantener a su madre y a sus dos hermanas pequeñas. No tenía estudios. Su formación autodidacta la llevo a estar en la vanguardia del periodismo en una época en la que, como ya es costumbre repetir, no había mujeres.
Nació en Barcelona en 1909. Colaboró en publicaciones como Imatges, La humanitat, La Rambla, L’opinió, L’instant y Última hora en las que escribió artículos, entrevistas y crónicas llenas de humor, de diálogos y de anécdotas. Mostró siempre gran interés por la literatura, el arte y la historia, pero en su trabajo tocó todos los temas. En los suculentos artículos sobre la moda, que redactó para la revista La Rambla, criticaba con aguda ironía las nuevas tendencias de las que ella misma era partidaria: se mostraba escandalizada por el nudismo, que ella practicaba, o el peinado coup de vent, que lucía o el pantalón femenino, que acostumbraba a usar. El carácter combativo, que siempre la caracterizó, quedó también reflejado en sus artículos políticos. Su interés por los temas laborales no se limitó solo al tratamiento periodístico sino que lo convirtió en un compromiso personal.
Con un estilo vivo y directo, Irene desarrolló un verdadero periodismo de calle. Necesitaba vivir en carne propia o experimentar con sus propios ojos lo que a posteriori plasmaría en un papel: de este modo conoció la isla de Ibiza y redactó su famosa serie de seis artículos titulada Postals d’Eivissa (1935 tenía 25 años y trabajaba para el diario catalán L’Instant). En ellas nos acercamos a una Irene Polo tierna y poética. Sus postales se abren con la llegada del barco a la isla tras una travesía de 13 horas y, en ese comienzo, nos transmite su atracción por Ibiza: “os quedáis atónitos. No sabéis qué ha pasado: si os ha deslumbrado el sol sobre las casas blancas o es que os aturde el silencio”.
Llenas de ironía, fueron también sus crónicas sobre entrevistas frustradas. Cuando no conseguía que un personaje la atendiera, relataba los detalles de su infructuosa persecución, como fue el caso de Francesc Cambó a quien esperó y siguió para obtener un escueto saludo. No ocurrió así con Clara Campoamor y Silvia Pankhurst, las dos grandes defensoras del voto femenino, ni con Margarida Xirgu a quien entrevistó en 1936 con motivo de la muerte de Valle-Inclán. Fue éste un encuentro que marcaría todo el futuro de Irene. Días más tarde, estando en la cima del prestigio y el reconocimiento profesional, dejó la actividad periodística y se fue a América con la compañía teatral de la actriz. Su intención era regresar al cabo de unos años, pero los acontecimientos políticos convirtieron aquel viaje en un exilio. Margarita contrató a Irene tras la negativa de Federico García Lorca, quien prefirió quedarse en aquél ambiente fascista y hostil que reinaba en España y que acabaría al poco tiempo con su vida.
La leyenda en torno a la relación entre Irene Polo y Margarida Xirgu se basa en especulaciones. Resultaba sorprendente que Irene abandonara su profesión y su ciudad viviendo una situación personal tan espléndida y un momento político tan importante: quince días más tarde se celebraban unas elecciones que cambiarían la vida del país. La versión más difundida es que Irene se enamoró de la actriz y dejó todo con tal de seguirla. La preferencia de la periodista por las mujeres era sabida, pero también parece cierto que no quiso rechazar la suculenta oferta de representar en América a tan importante compañía teatral. Quienes han leído e investigado a Irene Polo les cuesta creer que una mujer como ella pudiera abandonarlo todo (familia y carrera) por un motivo distinto al amor.
La guerra civil, el triunfo del franquismo y la posterior dictadura impidieron a Irene Polo regresar a Barcelona. Después de que la compañía de la Xirgu se disolviera y la actriz fuera a vivir a Chile, Irene se instaló en Buenos Aires y pronto consiguió que fueran a vivir con ella su madre y sus hermanas. Gracias a su profundo conocimiento de la lengua francesa Irene sobrevivió en la capital porteña y mantuvo a su familia haciendo traducciones.
Su muerte inesperada a los 32 años estimuló aún más su leyenda. Circularon un sinfín de versiones diferentes sobre el lugar, la forma de la muerte y los motivos que la impulsaron al suicidio. La más verosímil la relaciona con un proceso depresivo en el que influyeron tanto la situación política mundial -con el imparable avance del nazismo-, como el estrés laboral en un trabajo de responsabilidad que le ocupaba doce horas diarias.
Pionera del periodismo catalán, Irene Polo no esperaba que las noticias llegaran a la redacción del periódico, iba a por ellas. Estuvo siempre en primera línea con un periodismo vivo, dinámico y comprometido. Y un dato curioso, muchas de sus reflexiones y sus críticas son perfectamente aplicables al momento actual.
Imprescindible: Irene Polo. La fascinació del periodisme. Cròniques (1930-1936). Edición de Glòria Santa-Maria y Pilar Tur. Quaderns Crema, 2003. (en catalán)
La revista MiraLes (http://mirales.es) ofrece una serie de mini biografías de mujeres del siglo XX en la que aparece Irene Polohttp://mirales.es/mujeres_sxx_agosto2010.php por Kika Fumero



Desconocidas y Fascinantes: Colette con Isabel Franc y Viky Frias.

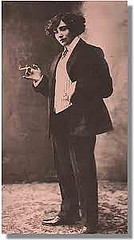
Colette: libertad, inteligencia, sensualidad con Isabel Franc y Viky Frias.
Colette (de nombre completo Sidonie Gabrielle Claudine Colette) nació el 28 de enero de 1873. Su padre era militar, capitán del ejército francés, y se apellidaba Colette. Su madre se llamaba Adele Eugenie Sidonie. Colette fue la última hija del matrimonio al que ella rebautizó como “Sido” y “el capitán Colette”, y adoptó como seudónimo el apellido de su padre. Parece que disfrutó de una infancia feliz en su pequeña villa francesa de la Bourgogne. Adolescente, conoció a Henry Gauthier-Villars, apodado “Willy” con el que se casó a los 19 años. Él le llevaba 15. La pareja se instaló en París.
Willy era autor de novelas populares y un vividor que subsistía a costa de explotar a sus colaboradores; descubrió enseguida las facultades como escritora de su esposa y la animó a escribir sus primeras obras, la serie de las Claudine (1900-1903): Claudina en la escuela , Claudina en París, Claudina en su casa y Claudina desaparece. En todas ellas Claudina es una colegiala provinciana de dieciséis años, un personaje en el que Colette se desdobla para hablar de sí misma. Colette describe a Claudine de la siguiente manera:
“Tenía yo doce años y el lenguaje y los modales de un chico inteligente y algo huraño, pero mi porte desgarbado no era del todo varonil en virtud de un cuerpo ya moldeado femeninamente y, sobre todo, de dos largas trenzas silbantes como látigos a mi alrededor”.
Sin ningún escrúpulo, Willy firmó esas novelas con su propio nombre.
Willy se divertía con sus amantes (llegó a tener un hijo de una de ellas), mientras Colette era desdichada y se sentía desesperada por verse relegada a un papel de esposa escarnecida y burlada. Sin embargo, poco a poco fue aprendiendo a defenderse.
Por esa época Colette se introdujo en las relaciones lésbicas, incluso con amantes de Willy. En “Claudine desaparece”, ella atribuye su liberación como mujer a la influencia de un grupo de lesbianas de la alta sociedad.
Por afición al teatro y para ganarse la vida Colette se convirtió en actriz de music hall y actuó en espectáculos picantes de famosos locales de París, incluido el Moulin Rouge, donde bailó desnuda. En el escenario del Moulin Rouge besó con pasión la boca a su amante de entonces, la marquesa de Belbeuf, conocida por Missy. Al estreno del espectáculo, especialmente invitado por su mujer, acudió Willy, que debió soportar los gritos de “cornudo” que le dedicó la audiencia. La Marquesa de Belbeuf, posible hija del zar Nicolás I, era una mujer de gran belleza y gustos extravagantes, aficionada a los pájaros exóticos, a los monos y a los perros japoneses.
Al igual que Willy, Colette era bisexual y mantuvo relaciones con Natalie Barney y su grupo de amigas.
Seguidora del utopista Charles Fourier, su idea central es que ninguna pasión natural es perversa: lo perverso es reprimirla. “El vicio es el mal que hacemos sin placer”, dice Colette en “Lo puro y lo impuro”, que consideraba su mejor obra. Allí describe con precisión casi académica los tipos extraños de amor que conoció y practicó. Para Colette, la liberación sexual consiste ante todo y sobre todo en la generosidad del darse y en el reconocimiento del erotismo como una forma de la amistad.
Colette se separó de Willy en 1906.
Después de su divorcio conoció a Henry de Jouvenel, político y periodista con el que se casó en 1911.
Su vida pareció estabilizarse junto a Jouvenel, que era el editor del periódico “Le Matin”. El matrimonio tuvo una hija, Colette de Jouvenel, a la que ella en sus obras llama Bel-Gazou, aunque no entraba en los planes de Colette tener descendencia y nunca se mostró muy apegada a su hija. A quien parece que se unió bastante fue a Bertrand de Jouvenel, su hijastro, con quien se dice que mantuvo relaciones sexuales, un escándalo que provocó el final de su matrimonio con Henri. En 1935 se casó con su tercer y último marido, Maurice Goudeket.
Colette escritora
Colette escribió más de setenta libros, y fue una de las pocas mujeres que logró ocupar un lugar de honor dentro del canon literario francés, dominado en su mayoría por hombres. En sus narraciones expone de forma directa relaciones amorosas y sexuales que tienen una base autobiográfica. Su obra más célebre es “Gigi”, sobre todo por ser un libro adaptado con éxito al cine por Vincente Minnelli en 1958.
Otros títulos importantes son “Diálogos de Animales”, “La Ingenua Libertina”, “La Vagabunda” , “El Trigo en la Hierba”, “ El obstáculo” , “Sido” (una de sus obras maestras que está dedicada a su madre), “La Gata”, “Chéri” (llevada al cine recientemente).
Colette refleja la pasión homosexual de una manera diferente a como lo hacen, por ejemplo, Marcel Proust –cuyos personajes homosexuales no se comprometen, sino que utilizan a la otra persona solo como un objeto; o Radclyffe Hall en El pozo de la soledad, que pinta el amor lésbico como una experiencia angustiosa. Colette, al contrario, describe el amor homosexual como una relación tan natural y gozosa como cualquier otra. Ella inicia una nueva forma de tratamiento del amor lésbico en la literatura.
Sus mujeres que aman a mujeres y también sus parejas femeninas no lésbicas (Colette y Sido, Chérie y Lea) manifiestan una necesidad de protección, de apoyo; por lo general una mujer de mayor edad ofrece atención, cuidado, alguien en quien refugiarse. Y una persona más joven recibe placer, pero la mayor, al dar ese placer adopta una actitud maternal. La figura femenina dominante en la jerarquía de Colette es precisamente la figura materna.
Colette recibió la Legión de Honor en 1920 y fue elegida miembro de la Academia Goncourt en 1945. Sin embargo, aún no ha alcanzado el reconocimiento que merece por parte de una crítica literaria que suele ser machista.
Última etapa
En el cenit de su talento y de su gloria Colette se instaló en su apartamento del Palais-Royal en el que vivió hasta su muerte. Maurice Goudeket, su tercer marido, la ayudó a soportar la artritis que padeció en la última etapa de su vida.
“Nuestros compañeros perfectos nunca tienen menos de cuatro patas”, anotó antes de morir, rodeada de gatos y de una corte de admiradores.
Murió el 3 de agosto de 1954. Tenía 91 años. Pese a su discutible reputación, Colette fue la única escritora francesa que tuvo derecho a unos funerales nacionales.
Fue enterrada en el cementerio Père Lachaise de París.
Para saber más:
- Existe una biografía de Colette escrita por Herbet Lottman en la editorial Circe (1992), y varias obras suyas publicadas en esa misma editorial.
- En Argos Vergara (1982) están algunas de sus obras, como “La Vagabunda” y “El Obstáculo”, hoy en librerías de segunda mano.
- Es posible descargar de Internet muchas de sus novelas y cuentos.
- En http://www.alohacriticon.com/viajeliterario/article2323.html se puede ver una relación completa de las obras de Colette llevadas al cine.
- Una Web interesante, aunque todavía se encuentra en construcción, es:





