



Desconocidas y Fascinantes: Anne Lister, con Thais Morales.

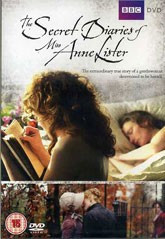
ANNE LISTER, una precursora en el siglo XIX , con Thais Morales.
Antes de que KD Lang se dejase afeitar por Cindy Crawford en una legendaria portada del Vanity Fair; antes de que Madonna y Annie Lennox jugasen a la androginia musical; antes de que la escritora Virginia Woolf crease a Orlando, ese personaje drag de la historia de la literatura británica, antes de todo eso, existió en Inglaterra la primera lesbiana de la historia moderna: Anne Lister de Halifax.
Y para dejar constancia de esa existencia, en la biblioteca central de Halifax, en el condado de West Yorkshire, existen 27 volúmenes (en total 6.600 páginas) que conforman una ingente obra testimonial: los diarios de Anne Lister.
Una sexta parte de esos diarios, es decir, unas 1.000 páginas, fueron escritas a partir de un código secreto, en el que se mezclan las letras del alfabeto griego antiguo y símbolos algebraicos. ¿Por qué un código secreto en medio de unos diarios? Porque en esas páginas se explican con todo lujo de detalles las relaciones románticas y sexuales de Anne. Que fue una audaz terrateniente, una intrépida escaladora y una gran amante de mujeres.
El gran qué de estos diarios es que suponen un testimonio en primera persona de la experiencia de una lesbiana butch de principios de siglo XIX. Anne Lister convivió con la diferecia (a veces la confundían con un hombre) desde que era joven. Sin embargo, a pesar del aislamiento que a veces supuso su rareza, ni una sola vez en los diarios expresa la duda o el sentimiento de culpa por su atracción hacia otras mujeres. Anne reconocía que sí, tenía una “rareza”, pero como ella creía que esta singularidad había sido creada por Dios, no veía ningún cnflicto entre su diferencia y sus creencias cristianas. Ahí radica su modernidad.
Anne fue hija del hacendado y excapitán del ejército Jeremy Lister y, como en el casod e Radclyffe Hall, la autora de ‘El pozo de la soledad’, prefería montar a caballo y practicar tiro en lugar de dedicarse a las tareas domésticas propias de las mujeres.
Nacida en 1791, intrépida viajera y aventurera (fue la primera persona en ascender al Vignemale, la gran montaña del Pirineo francés, en 1838), escritora y heredera de una gran fortuna, Anne siempre supo que era diferente. Aunque no usaba la palabra lesbiana, a los 30 años escribió: “Amo y sólo amo al sexo más hermoso y, así, siendo amada por ellas mi corazón se rebela contra cualquier otro amor que no sea el suyo”.
Precursora por plantearse una forma de matrimonio homosexual, por reflexionar acerca de su propia identidad y vestirse de hombre (en Halifax era conocida como Gentleman Jack) también se avanzó a otras tendencias: de haber vivido en 1950 habría sido una auténtica stone-butch. Y es que no le gustaba demasiado que le hicieran el amor. “Eso me hace demasiado mujer”, decía.
Sus diarios, escritos en un código secreto, fueron descifrados en 1988 y en sus páginas se descubre un registro exacto de su vida cotidiana, sus negocios, sus estudios (llegó a estudiar anatomía en busca de una explicación a su rareza sin hallar nada “externo” que la explicara) y, lo más importante de su vida sexual. alifaxHalifax.
Gracias a sus diarios sabemos que las lesbianas del siglo XVIII y XIX no se ceñían de forma inequívoca al modelo de “amistad romántica”. De hecho en sus escritos, se describen muy bien lo que ella llama “besos”, y que se refieren a los “orgasmos”, así como otras prácticas sexuales. “Pronto (Mrs. Barlow) se acerca a mí y puedo acariciarle el sexo más fácilmente”, escribe Anne en una entrada de sus diarios.
La lista de amantes de Anne Lister es larga. La primera fue Eliza Raine, la hija de un cirujano de la Compañía de las Indias a la que conoció en el internado de Manor School. Según los diarios de Anne Lister, las adolescentes exploraron su sexualidad, se ‘casaron’ e intercambiaron anillos y votos. Cuando las autoridades del colegio pasaron de la sospecha a la certeza sobre la naturaleza de esa amistad, ambas fueron expulsadas y la relación no prosperó.
Hacia 1813 Anne heredó la propiedad de Shibbden Hall y seguía buscando una pareja con la que compartir su vida. Pero, ¿dónde encontrarla? Curiosamente, la iglesia, centro de reunión social en cualquier condado como Dios manda, se convirtió en uno de los lugares preferidos de Anne para esta tarea. En sus diarios detalla las tácticas para conocer damas en las iglesias y explica cómo las invitaba a tomar el té, los paseos por el bosque con sus candidatas… y todo el proceso del cortejo. Casi un manual de autoayuda para ligar en el siglo XIX.
Así, Anne conoció a Isabella Norcliffe (a la que llama Tib en los diarios), una mujer seis años mayor que ella y responsable de que ésta conociera al gran amor de su vida, Mariana Lawton en 1812.
Anne y Mariana, que sellaron su amor con sendos anillos, no se separarían hasta casi veinte años más tarde, después de que Marianne se hubiera casado con Charles Lawton rompiéndole el a Lister corazón. “Se ha casado por un coche de caballos y una pensión de viudedad”, se lamentó Anne en sus diarios Mantuvieron, no obstante, una relación clandestina durante varios años hasta que Anne, cansada de la situación se fue a París.
En 1832, regresó a Shibden Hall. Consciente de lo que ella llamaba “mi rareza”, escribió en sus diarios: “Estoy unida a mi propia gente, ellos están acostumbrados a mis rarezas, son amables y civilizados conmigo…”. Entonces conoció a Ann Walker, que fue como su esposa: “Miss W me ha dicho que si accedía a mis deseos otra vez eso debería significar un compromiso. Debería ser lo mismo que un matrimonio. No puso objeción a mi propuesta: le pedí que declarara sobre la Biblia y que aceptara sellar el sacramento conmigo en Shibden o en la iglesia de Lightcliffe”.
Con ella comenzó en 1839 su último viaje, a Rusia, donde moriría por culpa de unas fiebres en 1840. Seis meses le costó a su mujer lograr regresar a Inglaterra con el cadáver de Lister, que finalmente fue enterrado en la iglesia del condado de Halifax, el 29 de abril de 1841.
BIBLIOGRAFÍA
‘I Know My Own Heart: The Diaries of Anne Lister 1791–1840′, Hele Whitebread, Virago, 1988
‘Presenting the Past: Anne Lister of Halifax, 1791–1840′, Jill Liddington. Pennine Pens, 1994
‘Anne Lister, The First Modern Lesbian’, Ric Norton, August 2003, http://rictornorton.co.uk/lister.htm
Para saber más:
“La doncella quiso ser marinero. Travestismo femenino en Europa (siglos XVII-XVIII)” , Rudolf M. Dekker y Lotte van de Pol. Editorial Siglo XXI



Desconocidas y Fascinantes: Diana Frederics con Thais Morales.
Diana Frederics, una gran y feliz desconocida con Thais Morales.
Diana Frederics no era en realidad Diana. Pero han tenido que pasar más de 70 años para descubrir la verdadera identidad de esta mujer, autora de la novela autobiográfica ‘Diana: a strange autobiography’, publicada en 1939 por Dial Press.
En realidad, Diana se llamaba Frances Rummell y fue una educadora y profesora de francés en el Stephens College de Columbia, Missouri, que estudió en París y que estuvo viviendo en 1939, el año en que se publicó la novela, en la ciudad de Nueva York. Además de estar preocupada por temas educativos (escribió varios ensayos al respecto), Rummell sintió la necesidad de reflexionar y escribir acerca de su propio lesbianismo. Cuenta Lillian Faderman, una de las teóricas e historiadoras más conocidas del lesbianismo, que “según Frances Rummell, las mujeres que amaban a otras mujeres en los años 30 eran, a menudo, promiscuas”. Pero lejos de condenar esta tendencia, Rummell la defendía y la justificaba: “Es bastante natural que el homosexual busque intimar más rápidamente que una persona normal. La falta de reconocimiento social de su relación le da un aire de informalidad. El amor normal, que tiene que tener en cuenta la propiedad y la descendencia, debe asumir responsabilidades que no tienen ninguna consecuencia para el homosexual. El temor a la concepción, un freno convincente para la consumación del amor normal, no es un problema para los homosexuales”. Después de leer estas opiniones no debería sorprendernos que ‘Diana: a strange autobiography’ sea considerada, por la propia Lillian Faderman, la primera autobiografía abiertamente lesbiana que acaba con dos mujeres juntas y felices.
Lo poco que sabemos de esta autora nos ha llegado, en parte, a través de un programa de periodismo de investigación de la TV pública de Oregón. El espacio ‘History detectives’ emitió un episodio dedicado a ella en 2010 (episodio 806), donde se descubría que la escritora Diana Frederics era en realidad la profesora Frances Rummell. En el documental, su sobrina, Jo Markwyn, explicó que su tía Frances estudió en la Sorbona de París en 1931 y que logró introducir en Estados Unidos una copia del ‘Ulysses’, entonces prohibido. Frances, además, conoció a Eleanor Roosevelt (a la que habría que dedicar un D&F), que registró en su diario de reuniones este encuentro. “Ayer me reuní con un grupo de gente de Nueva York. Me impresionó mucho Miss Rummell, una profesora de Missouri. Cree que la disciplina es una de las cosas que la educación debería enseñarnos y estoy de acuerdo con ella”.
Es probable que el mejor ejercicio para conocer a Frances Rummell sea leer ‘Diana: a strange autobiography’. La novela es un oasis en medio de la tragedia de la literatura lésbica de las décadas de los 20 y los 30. Porque reivindica de forma positiva la identidad lesbiana por primera vez y tan sólo once años después de que se publicara ‘El pozo de la soledad’, de Radclyffe Hall, a la que parece replicar desde sus páginas.
Su protagonista, Diana, coge de la biblioteca de su padre –igual que Stephen Gordon, protagonista de ‘El pozo…’, lo hizo de la biblioteca del suyo- un libro en el que había un capítulo dedicado a la homosexualidad. Al abrirlo, expresiones como “pervertido”, “uranianos”, “crimen contra la naturaleza”, aparecieron ante la vista de Diana por primera vez. “Me quedé mirando unos minutos un dibujo con el texto “Homosexuales condenados en la hoguera, Alemania, 1494”. Casi –dice la protagonista- podía sentir el olor a carne quemada”.
Afortunadamente en la obra, el hermano de Diana, Gerald, que es estudiante de medicina, le ofrece a su hermana un ejemplar de una obra del sexólogo Havelock Ellis y otra, de Freud. “Gerald me leyó fragmentos de aquí y de allá. Me quedé sorprendida. Nunca imaginé que los homosexuales pudieran haber sido tratados con respeto en algún momento de la historia. Sólo sabía que los quemaban en la hoguera, no sabía que habían encontrado un lugar en la sociedad, siempre pensé que estaban condenados al ostracismo. Escuché cada sílaba que Gerald pronunciaba. Y tampoco sabía que la gran mayoría de homosexuales eran grandes intelectuales. Siempre creí que muchas veces tenían mentes desordenadas con propensión a la obsesión sexual”. La reflexión de la protagonista de la novela acaba de la siguiente manera: “Era maravilloso saber que los homosexuales no eran monstruos, sino un grupo de hombres y de mujeres para quienes lo normal era, incongruentemente, anormal, para los llamados normales”.
Igual que Frances, su alter ego en la ficción, Diana, viajó a Europa para estudiar idiomas, y se convirtió en profesora de francés y en escritora. A lo largo de la novela mantiene varias relaciones con mujeres sin disimulo ni vergüenza ni culpabilidad y en algunos pasajes de la obra puede leerse por ejemplo: “Elizabeth no me había llevado a su habitación para conversar. Y la facilidad con que se acercó a mí fue sobrecogedora”.
Igual de sobrecogedora debió ser la sensación de normalidad que les quedó a las lectoras de esta novela al cerrar el libro. En 1939 no era muy normal que la autobiografía de una lesbiana acabara bien. Nueve años antes, en 1930, se publicó ‘The stone wall’, la autobiografía de Mary Casal, cuyo final se ajustaba más a los cánones morales de la época.
Frances Rummell murió en 1969. No sabemos si llegó a ser testigo de la revuelta de Stonewall. Pero seguro que la habría apoyado.
http://outhistory.org/wiki/Diana_Frederics:_Diana,_A_Strange_Autobiography,_1939
http://video.pbs.org/video/1548482255/ (a partir del minuto 19:27)



Desconocidas y Fascinantes: Janes Bowles con Kika Fumero.
Janes Bowles “Cabeza de Gardenia con Kika Fumero
La escritora y dramaturga Jane Auer nació el 22 de febrero de 1917 en la ciudad de Nueva York en el seno de una familia judía. Pronto se trasladó a Suiza con su madre, quien tenía la esperanza de poner cura y remedio a la tuberculosis que su hija había adquirido en la rodilla derecha a tan corta edad.
Jane no regresó a su ciudad natal hasta la adolescencia, momento en el que tomó contacto con el círculo bohemio e intelectual de Greenwich Village. Fue en esta época cuando comenzó a dar rienda suelta a su orientación sexual y tuvo sus primeras experiencias homosexuales.
La caracterizaba una indumentaria muy masculina y físicamente no era considerada muy agraciada – opinión popular que pongo en tela de juicio, ya que proviene de unos cánones de belleza machistas y propios de la sociedad patriarcal de la época. ¿Quién no ve la feminidad en esta mujer?
El carácter de Jane era gris. Padecía de una gran inseguridad en sí misma y nunca pudo disfrutar del gran talento que poseía. Esta inseguridad se vio agraviada al casarse con el escritor de éxito Paul Bowles, de quien adoptó el apellido con el que firmaría sus obras. Sin embargo, los expertos de hoy en día opinan que la obra de Jane es más importante que la de su marido.
Paul Bowles era un hombre homosexual, y el de ellos fue un matrimonio por conveniencia, una tapadera. Llevaron un romance platónico y acordaron que cada uno compartiría su intimidad con quien quisiera.
Junto a Paul aumentaron sus complejos por ser mujer, así como su tendencia a anularse. Con una autoestima tan delicada, Jane tuvo dificultades para darse el valor que realmente tenía y para convencerse de lo buena escritora que era. Pero, afortunadamente, su talento era innato, y en 1943 consiguió publicar su primera novela, Dos damas muy serias, que trataba sobre la sexualidad femenina y sobre la búsqueda de independencia e individualidad de dos mujeres pertenecientes a mundos muy distintos en principio. La novela tuvo un gran impacto social y tanto su familia como su amante, Helvictia Perkins, le aconsejaron que no la publicara por temor a un posible escándalo, ya que consideraban que tratar el lesbianismo de una manera tan abierta y descarada podría traer serias consecuencias en la sociedad en que vivían. Aún así, Jane tuvo la valentía de no echarse atrás y de publicarla.
En 1947, Paul y Jane viajan a Marruecos, en donde esta última conoce a quien fuera protagonista de su siguiente romance: Cherifa. Por aquellos años Jane atravesaba un momento difícil y andaba coqueteando con las drogas y el alcohol. Cherifa, mujer musulmana y lesbiana, permaneció a su lado y la cuidó, a pesar de que las malas lenguas dudaron de su amor por Jane y ponían en entredicho el motivo por el que permanecía a su lado.
Placeres sencillos es también una obra suya que recoge relatos y cuentos en los que la figura de la mujer en busca de sí misma está presente. Pero Jane Bowles no solo resaltó en la prosa: en 1953 se estrenó en Broadway su obra de teatro In the summer house, traducida al español como En la casa de verano o como En el cenador - título con que la ha publicado la editorial malagueña Alfama. En ella es fácil detectar la frustración y la angustia de una hija al no poder llevar la vida que desea al lado de su madre.
Jane era lesbiana y se casó por conveniencia con Paul. Siempre tuvo una relación muy complicada con su familia. Por eso, yo creo que aunque los dos personajes son una mezcla de ella, se acerca más a la hija, Molly, que siempre está leyendo en el cenador. La madre, Gertrude, es el reflejo de su familia. Siempre está encima de ella – declara al diario Público su traductor al español, Carlos Pranger.
Esta obra fue alabada también por Tennesse Williams y por Truman Capote, ambos amigos íntimos de Jane. Ella era una mujer fuerte, adelantada a sus tiempos, sumamente inteligente, humilde. Poseía un humor irónico y sarcástico desprovisto de tabúes por el que Truman Capote sentía verdadera admiración. Él fue una figura importante en su vida, hasta tal punto que en la tumba actual de Jane Bowles hay un epitafio que reza “Cabeza de gardenia”, como la llamaba su fiel amigo Truman.
En 1957, Jane sufrió una embolia cerebral que le dejó serias secuelas, entre ellas, la pérdida de visión. Su producción literaria, obviamente, se vio afectada. Comenzó un viaje sin retorno, como ella misma lo describiría. A partir de entonces, se produjeron una serie de vaivenes a clínicas y hospitales, en los que se trataría y permanecería ingresada por temporadas. En 1970 tuvo otro derrame del que no se repondría. Y en 1973 se apaga definitivamente su mente y su vida, con apenas 56 años, en una clínica malagueña.
Sus restos fueron enterrados en el cementerio de San Miguel de la misma ciudad en la que falleció. Jane Bowles Bowles fue enterrada en una parcela cualquiera del cementerio con una cruz de madera como único recuerdo, en una tumba sin nombre. Todo ello por expresa petición del marido. Sin embargo, en 1996 la escritora y dramaturga norteamericana tuvo la gran suerte de ser rescatada del olvido por una estudiante admiradora suya que decide



Desconocidas y Fascinantes: Jennifer Quiles con Isabel Franc.

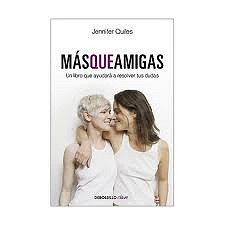
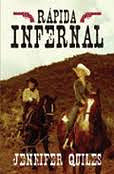
Jennifer Quiles :Sin pelos en la lengua con Isabel Franc.
Lo más injusto en la muerte de Jennifer Quiles fue la rapidez, la prontitud. Porque todas nos iremos algún día, pero que a los 37 años se vaya alguien con tanta alegría, tanta actividad y tantas ganas de vivir… hace que una pierde la fe en todo.
A pesar de ello, seguiremos su ejemplo y no dejaremos que la tragedia nos hunda. Jennifer Quiles nació en Londres en 1968. De familia española, se trasladó a Barcelona a los dos años de edad. Era periodista, escritora y activista lesbiana.
Se licenció en periodismo por la UAB y, poco después, realizó estudios de filología hispánica en la UB. Su carrera como periodista empezó en una televisión local de BCN y en los periódicos Avui y La Vanguardia. En 1992 entró a formar parte de la plantilla de Mundo Deportivo, publicación en la que trabajó hasta que fundó y dirigió la revista Dos.Dos más o menos un año y medio antes de su muerte. Antes de ello, había sido jefa de redacción de la revista Nosotras hasta el año 2001, publicación de la que fue despedida por una portada en que aparecía una famosa cantante catalana y la cita “Los gays y lesbianas tenemos que reivindicar la indiferencia”. Al parecer a la cantautora no le agradó el párrafo elegido, se quejó a la dirección de la revista y esta se deshizo de su redactora jefe.
Como escritora hay que destacar su primer libro, que fue todo un hito en la vida de muchas mujeres. Nos referimos a Más que amigas, publicado en la primavera de 2002, que es el primer manual de autoayuda para lesbianas y bisexuales publicado en el estado español y en lengua castellana (si la información no nos falla). Editado por Plaza y Janés, se convirtió en seguida en un éxito editorial. Jenny publicó también algunos cuentos en las revistas ya mencionadas y participó en el colectivo de relatos Otras voces (Egales 2002) con un cuento titulado Bajo las buganvillas, tan atrevido y gamberro como ella misma. La enfermedad la pillo en plena elaboración de su primera novela Rápida infernal, un western lésbico que se interrumpe en la página 442 con la frase: “…solo eran admitidos los más fuertes. De forma voluntaria o no”. Y así lo publicó Egales en 2006 como homenaje a esta autora que iniciaba una brillante carrera.
Como activista, se interesó desde muy joven por el movimiento homosexual. Formó parte de la Coordinadora Gai Lesbiana de Barcelona y participó en las Primeras Jornadas Lésbicas de la FELGT celebradas en Madrid 2003. Más adelante, decidió continuar trabajando pero de forma independiente. Su visibilidad y su activismo contribuyeron a dar una imagen de las lesbianas fuera de los cánones de oscurantismo a los que estamos habituadas.
Como persona era una bomba. Tenía una personalidad arrolladora. Era vital, activa, generosa, cercana y algo garrula (ella misma lo admitía), con un impresionante sentido del humor, una curiosidad innata y muchas ganas de hacer cosas. Era además una gran aficionada a Xena, la princesa guerrera y otras series por el estilo.
La última etapa de su vida está llena de incógnitas para quien redacta estas líneas y tuvo el privilegio de ser su amiga. Dejó su trabajo en Mundo Deportivo para dedicarse de lleno a la nueva publicación Dos.Dos de la que solo se editaron tres números. Las razones por las que la revista se creó y se esfumó tan rápido son oscuras. Contaba con un presupuesto importante, en sus portadas aparecieron personajes de la talla de Soledad Jiménez o Boris Izaquirre, pero no se consolidó aunque todo hacía predecir que iba a convertirse en una de las publicaciones LGTB más importantes del país. Jenny desapareció del mapa. La mayoría pensábamos que se debía al “fracaso” del proyecto y a su situación profesional, hasta que supimos que el motivo era un cáncer fulminante que se la llevó el 21 de marzo de 2005 con 37 años recién cumplidos.
Desde 2007 se convocan los premios Lesbianas visibles Jennifer Quiles, que nacen con el objetivo de fomentar la visibilidad lésbica y llevan su nombre como un pequeño homenaje “por su calidez humana y por su coherencia y valentía a la hora de defender su identidad lésbica”. Con esa calidez y esa valentía llevamos en el corazón a la que, sin duda, se ha convertido en una referente para la comunidad lésbica y cuyo recuerdo queremos siempre vivo.
Para saber más:
Hay poca información sobre esta autora, solo la de algunas páginas de Internet y no es mucho más profunda que la que ya damos aquí.
- Mª Ángeles Toda Iglesia tiene un artículo en Ellas y Nosotras de Elina Norandi (Egales 2009), titulado Dos cabalgan juntas: reescritura y militancia en la narrativa de Jennifer Quiles.
- La FLGT le dedicó este vídeo de homenaje
Párrafo final del texto que hizo Isabel Franc para su despedida, titulado De Jenny en el paraíso.
Ante una desaparición tan incomprensible y tan injusta, las creyentes tienen una enorme ventaja sobre agnósticas y ateas. Es igual en lo que crean, la muerte para ellas no es un punto final sino un punto y aparte. Por una vez, quiero apuntarme a eso que llaman fe e imaginar a Jennifer Quiles haciendo de las suyas en el limbo de las justas, tomándose carajillos de Baileys con las colegas, organizando sesiones de autoayuda para mártires lesbianas, introduciendo a las vírgenes en las sáficas artes amatorias y riéndose de la pluma que tienen los ángeles. Seguro que ya ha montado una publicación periódica, está reivindicando el purgatorio como zona de ambiente y escribe ácidos artículos protestando por la situación de homofobia reinante en el edén. Porque Jenny se ha ido al cielo, no tengo dudas, hay demasiadas cosas que arreglar allí y eso la tiene todo el día atareada. Por las noches, sin perder las buenas costumbres, cuando el paraíso duerme, baja a los infiernos a tomarse unas copas.
Así quiero imaginarla.



Desconocidas y Fascinantes: Mireille Havet con Paz Montalbán




Mireille Havet; La chica perdida del París Sáfico, con Paz Montalbán.
Si existiera una máquina del tiempo, hay un período histórico al que muchas lesbianas les gustaría viajar. Por supuesto, nos referimos al París de Entreguerras, los años que concentran la Belle Époque (finales del s. XIX, hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial 1914) y los Felices Años 20, hasta llegar al inicio de la devastadora Segunda Guerra Mundial (en el año 1939).
En esos años, quién sabe si durante la agitada vida nocturna de esta ciudad, nos habríamos fijado en un mujer solitaria, seductora, promiscua, vertiginosa, que lucía el pelo corto, de forma estrafalaria y que vestía trajes de hombre con corbata. Si entabláramos una charla con ella, no se nos escaparía que ese cuerpo menudo y frágil, encerraba un alma torturada, perdida y libre, enemiga de las máscaras, que vivía con desenfreno y sin complejos el lesbianismo, en las mismas entrañas del París sáfico.
Nos referimos a Mireille Havet, nacida el 4 de octubre de 1898 en Médan (Francia). Una estrella fugaz e incandescente por su corta y extremada vida.
Esta “chica rara”, era hija de Henri Havet, pintor post-impresionista, y de Léoncine Havet. Una pareja que formaba parte de la burguesía, cultivada, amante de los libros y de las artes, que se relacionaba con artistas, poetas, feministas e intelectuales. Su padre le transmitió el gusto estético simbolista y decadente, que fue una de sus grandes influencias como escritora. Mireille, además era una lectora precoz de Baudelaire, Pierre Louÿs, Renée Vivien, André Gide, Colette, Paul Claudel, Walt Whitman y Oscar Wilde (al que veneraba de forma especial).
Los padres de Mireille, tenían unos amigos, que resultaron clave para nuestra protagonista: Philippe et Hélène Berthelot, regentaban un destacable salón político-artístico, donde se relacionó con Guillaume Apollinaire, André Gide, Jean Cocteau y Colette. Gracias a esta última y al matrimonio Berthelot, conoció a Natalie Clifford Barney y frecuentó su célebre salón de la rue Jacob, así como el de Romaine Brooks. Asistió a ellos con fervor y con cinismo, ya que veía a esas americanas ricas que vivían abiertamente su lesbianismo en París como unas niñas de papá.
Guillaume Apollinaire, mentor y amigo suyo, le publicó en el año 1913, en su revista “Soirées de Paris”, unos poemas y un cuento, que fueron editados en 1917 con un prefacio de la escritora Colette. El poeta surrealista la apodó “la pequeña poeta”, hecho que la catapultó como una niña prodigio de la literatura.
A la temprana edad de 15 años Mireille pierde a su padre, según parece, a causa de un suicidio, lo que le provoca el primer desgarro emocional destacable. En 1918 sufre un nuevo golpe al perder a su amigo de infancia y protector, Apollinaire. Pese a tantas adversidades, publica en 1923 “Carnaval”, una novela que será aclamada por André Gide.
París celebra el Armisticio con júbilo, la gente sale a la calle mostrando su alegría, en contraposición con el sufrimiento terrible y la soledad de Mireille, que ha perdido el deseo, las ganas de vivir y de amar, a causa de la muerte de varios de sus amigos en la Primera Guerra Mundial.
A partir de entonces “la pequeña poeta” interrumpe sus estudios y escoge un modo de vida dedicado a los placeres terrenales, rechaza buscar trabajo para ayudar a su madre a sostener las necesidades de la familia, se deja mantener por sus amantes adineradas - tal y como confiesa en su Diario - mientras tiene una relación sentimental con su amiga Reine Bénard. Se convierte entonces en una chica perdida, que encarna la cara patética de los Felices Años 20, detesta su propia imagen de poeta prodigio, pero también la utiliza a su favor para flirtear en los salones parisinos, llenos de libertad y promiscuidad sexual.
En 1995 se descubre el Journal de Mireille Havet, que abarca los años 1913 a 1929. En este diario íntimo describe su sexualidad sin reparos y sin complejos, tal y como se desprende de él. Mireille estaba atrapada de forma tenaz por el deseo hacia las mujeres. Es la primera vez que una mujer sale del armario para expresar en palabras llenas de deseo su pasión lésbica, sin vergüenza, sin pena, sin traumas. Su relato es fruto de sus vivencias íntimas, no escribe para un hombre a para un público determinado, por esta razón no existe la autocensura o maneras subliminales para expresar su pasión y complacer a ese público destinatario.
Su Diario es como un lamento inacabable, lleno de un lirismo desolado, sustentado por el desarraigo de una joven mujer, en busca de lo absoluto por el laberinto de una infancia perdida. En él hay una mezcla de ingenuidad, madurez, romanticismo y cinismo.
Mireille Havet muere en 1932 a los 34 años, pobre y enferma de tuberculosis, en un sanatorio suizo situado en Montana, en donde estaba hospitalizada para una última cura de desintoxicación.
Esta chica perdida fue una oveja descarriada que quiso devorar el universo, pero la insatisfacción permanente e inconsolable, la condujeron a las drogas duras para poder evadirse de ella.
En 2009 la ciudad de París le dedicó una plaza con su nombre en el 11ème arrondissement.
Para saber más:
- “Mireille Havet. L’enfant terrible”, Emmanuelle Retaillaud-Bajac, ed. Grasset, París (2008).
- “Journal 1919-1924″, Editions Claire Paulhan, Paris (2003).
- “Journal 1924-1927″, Editions Claire Paulhan, Paris (2005).
- “Journal 1927-1928″, Editions Claire Paulhan, Paris (2010).



Desconocidas y Fascinantes: Djuna Barnes con Thais Morales.



Djuna Barnes, desamor en París con Thais Morales.
Como bien apunta Isabel Franc en la introducción de ‘El almanaque de las mujeres’, Djuna Barnes decía de sí misma que era “la escritora desconocida más famosa del mundo”. Es cierto. Djuna fue una figura clave en la literatura modernista del siglo XX y fue una de las protagonistas del París de los años 30.
Djuna Barnes nació en 1892 en una excéntrica familia en Cornwall-on-Hudson, en el estado de Nueva York. Su padre, Wald Barnes, fue un artista fracasado y, aunque estaba casado con Elizabeth Barnes, defendió a ultranza la poligamia. De hecho, cuando Djuna tenía cinco años la amante de su padre, Fanny Clark, se mudó a vivir con ellos.
Djuna nunca fue a la escuela. Su padre creía que la enseñanza pública era una influencia demasiado burguesa y, por tanto, innecesaria. El mismo Wald y también la abuela de Djuna, un personaje fundamental en su vida, Zadel Turner Barnes, escritora, periodista y sufragista, se encargaron de la educación de la joven.
En esa época, cuando tenía 16 años, Djuna vivió una experiencia traumática. Todos los indicios apuntan a que fue violada por un vecino con el consentimiento de su padre o por su propio padre. A este trauma se refirió en su primera novela, ‘Ryder’, y también en su última obra, ‘Antífona’. Como le decía su amiga, la escritora Emily Coleman: “Das belleza al horror, ese es tu mayor talento”.A partir de esta premisa, Djuna logró convertir en arte cada uno de sus sentimientos oscuros: carencias afectivas, la sensación de abandono, la violación y hasta el incesto.
Todas estas sombras están en sus libros y aparecen una y otra vez en su vida. En su búsqueda del amor, Djuna reconoció sus grandes carencias al decir: “Podría ser cualquier cosa. Si me amara un caballo, incluso sería eso”.
Cuando tenía 20 años empezó a trabajar como periodista en Nueva York, escribiendo para el Brooklyn Journal bajo el seudónimo de Lydia Steptoe. En 1915 publicó su primer libro de poemas, ‘El libro de las mujeres repulsivas’, y empezó a colaborar en revistas como Vanity Fair y The New Yorker.
En 1919 Djuna decidió irse a París, comenzando una etapa de viajes –geográficos y literarios- que acabaría con su exilio del mundo, voluntario y buscado, durante los últimos cuarenta años de su vida en su casa de Patchin Place, en Nueva York.
Su primera noche en París la pasó en el Hotel d’Anglaterre, el mismo en el que conoció en 1921 a su gran amor, la escultora Thelma Woods, y lugar al que regresó ocho años después de su primer encuentro con la artista para llorar y beber cuando Thelma la abandonó. En la capital francesa, Djuna entró a formar parte del famoso y celebérrimo círculo de la Amazona, Natalie Barney, que alardeaba de haber sido amante de la Barnes, a pesar de que ésta última siempre lo negó. No obstante, en su testamento, la Amazona le dejó a Djuna, que le sobrevivió diez años, una renta anual.
En el salón literario de Natalie, en la Rue Jacob, Djuna tomaba notas y apuntes de todas las mujeres, artistas, literatas, pintoras, bon vivants, jet set y travestidas que entraban y salíande la casa, y con aquellos esbozos en mente escribió en 1928 una de sus obras más importantes y destacadas: ‘El almanaque de las mujeres’, un libreto underground, escrito en inglés isabelino, que inmortalizó a las lesbianas de la Rive Gauche. En esta obra, aparece Natalie convertida en Evangeline Musset, una insaciable conquistadora que muere a los 99 años causando estupor entre sus seguidoras. Transgresora, precursora y osada a la vez, Djuna escribe que tras enterarse de la muerte de Evangeline, cuarenta mujeres se afeitaron la cabeza y tras un rito funerario que duró varios días, quemaron su cuerpo, excepto la lengua, que trasladaron en una urna al Templo del Amor, es decir el Templo de la Amistad de Natalie, en la Rue Jacob. Figuran también en esta obra Dolly Wilde, como Doll Furious (Muñeca salvaje), Janet Flanner y su amante Solita Solano, como Nip y Tuck; Romaine Brooks, como Cynic Sal, y Radclyffe Hall y su compañera Una Trowbridge, como Lady Buck and Balck (Salto y Brinco) y lady Tilly Tweed and Blood (Lady Tweed y sangre).
El mismo año, Djuna publicó en Estados Unidos su primera novela, ‘Ryder’, un best-seller que, a diferencia de ‘El almanaque de las mujeres’ iba destinado a un público heterosexual y en el que,como hemos dicho, trataba de forma indirecta el tema de la violación. Después publicó más libros, entre ellos un libro de relatos, ‘A night among the horses’, pero, sin duda la obra maestra de Djuna Barnes, aquella que inevitablemente va unida a su nombre es ‘El bosque de la noche’, que acabó de escribir en 1936. Esta obra, una de las más importantes de la literatura norteamericana, relata el atormentado amor de Nora Flood, una pintora, y la amoral Robin Vote.
El objetivo fundamental de Djuna al escribir ‘El bosque de la noche’ fue aceptar la pérdida de Thelma, que la dejó por otra mujer, Henriette McCrea Metcalf. El título de esta obra en inglés, ‘Nightwood’, contiene el apellido de Thelma (Wood) y sus protagonistas están basadas en ella misma (que es Nora Flood) y en Thelma (Robin, que es, como la escultora, una mujer alta, guapa, de gran atractivo sexual y que bebía mucho). En un momento del texto, Nora describe su propio lesbianismo de la siguiente manera: “Un hombre es otra persona, una mujer, en cambio, eres tú; cuando la besas a ella es tu boca la que estás besando”.
La historia de amor destructivo en la que se basa la novela comenzó en la vida real en 1921. Djuna tenía 29 años; Thelma, de 19, vivía entonces con la fotógrafa Berenice Abbott y quería ser escultora. Cuando se separaron en 1929, tras una relación llena de altibajos y conflictos, el dolor de Djuna Barnes dio como fruto su obra maestra, un recorrido por la parte oscura del alma humana, por la cara salvaje del amor. De nuevo la frase de su amiga Emily Coleman, se cumple a la perfección. Y a esta frase se le une la que dijo a propia autora respecto a la literatura como reflejo de la vida y, sobre todo, de las emociones: “No concibo la idea de dedicar años a escribir novelas, cosas inventadas totalmente y sin ninguna base emocional”. Ella expresaba su vida a través de su escritura.
Nunca volvió a escribir una obra tan poderosa como aquélla, y se justificaba diciendo que ‘El bosque de la noche’ había agotado su energía creativa. Empezó a beber y tuvo que ser hospitalizada varias veces en Nueva York, Paris y Londres. Regresó a Estados Unidos con el estallido de la II Guerra Mundial y vivió sola, en Patchin Place, en el Greenwich, los siguientes cuarenta años, hasta su muerte en 1982.
PARA ACABAR, UNA RECOMENDACIÓN
Si vais a ir a París en vacaciones no dejéis de visitar el hotel Recamier. ¿Que por qué?
Pues porque en él está situada parte de la acción de ‘El bosque de la noche’, y porque, como la propia autora le explicó a su amiga Emily Coleman, el 3 de marzo de 1939: “Quiero vivir en el hotel Recamier, donde vivía Robin en la novela, aunque en la vida real Thelma nunca puso un pie allí. Ahora paseo por la plaza de Saint Sulpice porque es uno de los escenarios del libro, como si mi vida hubiera estado realmente allí. Amo lo que inventé tanto como lo que me dio el destino y eso supone un gran peligro para el escritor; tal vez amo más mi invención porque así podré dejar a un lado a Thelma, porque ella ya no es Robin”.
OBRA DE DJUNA BARNES EN CASTELLANO
El bosque de la noche. Booket
La pasión y otros relatos. Plaza &Janés
Perfiles. Anagrama
El vertedero. Plaza & Janés
Humo. Anagrama
El almanaque de las mujeres. Egales (con introducción de Isabel Franc)
Djuna Barnes. Phillip Herring. Circe. 1997
WEBS DE DJUNA
www.queertheory.com/histories/bisexuals/bisexuals_djuna (inglés)
www.studiocleo.com/librarie/barnes/djunabarnes.html (inglés)





